
Por RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.
El haber descubierto que ciertos protagonistas de las novelas de la escritora norteamericana Tony Morrison eran tan racistas como algunos de los negros que crecieron conmigo en Cartagena, me hizo caer en la cuenta de que algunos de los nuestros no son los únicos en América que no quieren ser negros.
Y esa actitud la corroboró el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), cuando su director confesó en esta misma ciudad que no sabía cuántos negros había en Colombia, debido a que cuando se hacían encuestas en las que se le preguntaba a la gente a cuál etnia pertenecía, muy pocos se reconocían como pertenecientes a la etnia negra, aunque con sobrados y evidentes motivos lo fueran.
Sin embargo, el desconocimiento, por parte del Dane, de cuántos negros había en Colombia se recibió como un acto de ineficiencia operativa que dicho organismo supuestamente quiso ocultar señalándonos a los mismos negros como negadores de nuestra propia etnia, cosa que sí es suficientemente cierta, independientemente de que el Dane sea o no una entidad ineficiente.
La verdad es la misma de siempre: muchos negros en Colombia, al igual que los personajes de Tony Morrison, no quieren ser negros. Es más: se desvalorizan y se desprecian entre sí en una clara manifestación de racismo que jamás se expresa abiertamente, pues a la larga el racismo colombiano es el mismo de toda Latinoamérica: un manto invisible que trunca, una veda que parece no estar estando, una actitud hipócrita que atenta subrepticiamente contra la autoestima y el sentido de pertenencia.
Pero no es solamente en el desprecio a nuestros iguales como suele manifestarse el racismo en Cartagena. También se presenta como una variación del oportunismo, que yo denomino “mamertismo étnico”. Es decir: ese discursito antirracista que algunos negros manejan cuando les conviene que los reconozcan como negros y cuando les interesa generar compasión entre quienes figuradamente no los dejan avanzar porque son negros y, en muchas ocasiones, pobres; esto es, sin grandes patrimonios económicos.
Sí: para algunas cosas son negros y para otras no, comportamiento éste que se detecta fácilmente en aquellos sectores de negros en proceso de emblanquecimiento, quienes en realidad son el producto de una crianza también racista, como la que en ciertas ocasiones recibí de parte de muchos de mis familiares.
Pero más que un asunto de equivocaciones familiares, el tema me inquieta porque parece tener también sus raíces históricas. Y con seguridad las tiene.
Cuenta el maestro Juan Zapata Olivella que en los tiempos de la Colonia, pero más exactamente cuando empezaron a darse las primeras manifestaciones importantes de rebeldía por parte de nuestros antepasados negros, también hubo informantes de nuestras propias filas que mantenían al tanto a los opresores, respecto a los mínimos movimientos que se realizaran en las campañas antiesclavistas.
Entonces podría ser esa una de las primeras manifestaciones de desprecio por la propia raza que ya experimentaban algunos de nuestros antepasados. Muchos de ellos, lastimosamente muy equivocados, empezaron a convencerse de que no era bueno ser negro, no había conciencia de clase en ellos, mucho más cuando el mismo blanco opresor les prometía libertad y cualquier cantidad de beneficios con tal de que traicionaran a sus hermanos de raza.
Desde ahí pudo haber comenzado el proceso de emblanquecimiento de que han hablado, con mejores argumentos que yo, Juan de Dios Mosquera, Amir Smith Córdoba y recientemente la senadora Piedad Córdoba, para quienes esa búsqueda del emblanquecimiento consiste en que nuestros negros y negras procuran “lavar” su piel acometiendo matrimonio con mujeres y hombres de piel blanca y, de paso, comunicándole a sus hijos y nietos que deben proseguir ese ejemplo, con el fin de que algún día “la raza mejore”. “Son como la guanábana” —dice muy acertadamente Piedad Córdoba—: negros por fuera y blancos por dentro”.
Les decía que mi crianza no fue ajena a ese tipo de concepción de la felicidad para un ser humano concebido con ancestros negros de parte y parte, pues la familia de mi padre es digna representante de negros extraídos de la Costa de Marfil o del corazón del Alto Congo y asentados en las islas caribeñas, desde donde prosiguieron hacia la Costa Norte colombiana en donde una esclava recibió el apellido de su amo español. El de ella —el apellido africano— se perdió para siempre sin que ninguno de nosotros nos preocupáramos por recuperar ese tesoro invaluable para nuestro orgullo familiar.
De parte de mi madre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron blancos que se fusionaron con mujeres negras, pero siempre fueron inculcando en sus hijos —ya fuera abierta o subrepticiamente— la idea de que había que “mejorar” la raza. De manera que desde muy pequeño me acostumbré a ver a mis tías, tíos, primos y primas alisándose el cabello, haciendo malos comentarios referentes a sus iguales negros o chistes de mal gusto que aún persisten en la comunidad.
Pero no sólo fue en mi familia, pues muchos de los vecinos que me vieron crecer en el barrio Santa María también fueron negros de escasos recursos económicos, quienes aspiraban a salir adelante; y salir adelante significaba igualar a los blancos que constituían la clase alta de esos tiempos. Parecerse a los blancos y dejar de ser negro era la aspiración común que se compartía en nuestros barrios de estrato bajo.
No recuerdo en qué lugar leí que “la verdadera desgracia del esclavo sobreviene cuando empieza a verse con los ojos del amo”. No recuerdo tampoco si esa misma sentencia se refería exclusivamente a nuestros esclavos negros provenientes de África o si señalaba a todos los esclavos que existen en el mundo. De lo que sí estoy seguro es de que esa misma frase es perfectamente aplicable al endorracismo, a esa lamentable preocupación de ciertos negros y negras por no querer aceptarse como negros desde que se acostumbraron a verse con los ojos de quienes los discriminan.
Es esa, entonces, la causa de que en el Palenque de San Basilio los viejos descendientes de los antiguos fundadores no quisieran que sus hijos y nietos hablaran el bantú —o lengua palenquera, que llaman otros— por considerarlo un atraso, equivocación ésta que afortunadamente el movimiento Mini ku suto y la corriente de etnoeducación, con sede en Cartagena, lograron desvirtuar para bien de la misma comunidad.
Eso de mirarse con los ojos del discriminador es también la causa de que entre nuestros negros se utilice la palabra pero como un pequeño “alivio” para la “carga” que significa ser negro. De acuerdo con eso se dice: “yo soy negro, pero orgulloso”; “él es negro, pero buena gente”; “nosotros somos negros, pero honrados”. Es decir, el ser buena gente, honrados u orgullosos los “salva” un poco de ser negros, que es, a fin de cuentas, la única “molestia” para quienes crecen no queriendo ser negros.
Tal vez el ejemplo más patético que tengo respecto a esta autodiscriminación inconsciente que nos acosa, me lo dio muy arrogantemente una novia que tuve años atrás, cuya piel era tan oscura y tan hermosa como la de las palenqueras que he visto desde niño ofreciendo sus productos en las calles de Cartagena. Sin embargo, esa novia remota se mostró visiblemente ofendida un día en que cariñosamente le recordé su hermoso color negro y me respondió con un gesto sumamente altanero: “Me haces el favor. Yo no soy negra. Soy morena. Negras son esas señoras que venden platanitos”. Y en este triste pasaje me permito tomar al pie de la letra un aparte de la conferencia Etnoeducación e Inequidad: reflexiones para una propuesta ante la contrarreforma educativa y social en un contexto global, del investigador toludeño Nicolás Contreras, quien logra una magnífica explicación de por qué estamos tan equivocados con la palabra “moreno”. Y dice lo siguiente:
El término moreno “...curiosamente, procede de la voz arábiga “moro” o “moruno”, es decir el negro, asimilado al Islam en el norte y occidente del África subsahariana, que una vez islamizado hizo parte de las tropas comandadas por un caudillo berebere (negro), Tarik Ibn Ziyah, quien se tomó el peñón de Gibraltar en el siglo octavo para dar inicio al dominio de los “moros” en la península Ibérica. Es entendible que nadie quiera ser nombrado como perdedor u algún otro imaginario ominoso. Y ese es precisamente uno de los grandes retos de la etnoeducación, poner en discusión estos prejuicios neurolingüísticos, que aunque insignificantes, cuentan mucho en la psique intelectual y colectiva del ser y se reflejarán en su autoestima”.
Entonces, vemos cómo muy alegremente ciertos negros cartageneros prefieren autodenominarse “morenos” sin saber que siempre que lo hacen vuelven a ser negros aunque no lo quieran. Y con eso le dan licencia a nuestros discriminadores para que nos llamen “morenos”, “morenitos” o “negritos”, ya que supuestamente la palabra “negro” es ofensiva, al igual que la palabra “indio”, que ni siquiera es americana ni nada tiene que ver con los primeros nativos de este continente.
Por ese camino le han quitado el derecho a nuestro cabello de que se erija como uno más entre todos los tipos de cabellos que hay en el mundo, debido a que supuestamente el pelo crespo que crece en nuestras cabezas es “malo”. “Ella tiene el pelo malo”, se dice para describir a la negra que termina aplicándose aliceres en el proceso de emblanquecimiento que le inculcaron sus padres. “El nació con el pelo ‘bueno’, pero se le ha puesto ‘malo’ ahora de grande”, también se señala cuando se habla del negrito producto de la unión de un negro con una blanca o viceversa, quienes se hallan en medio del mismo sistema de autonegación, como cuando se afirma: “él es más negro que yo”, como significando que el prójimo está en peores condiciones que quien hace dicho señalamiento.
Y esa misma autonegación suele convertirse en una talanquera impuesta por esos mismos negros cuando creen que no tienen derecho a solicitar trabajo en equis institución por el color de su piel; cuando creen que sus hijos no pueden llegar a tal universidad porque, según ellos, los negros no somos tan inteligentes como para competir con estudiantes de piel clara; cuando piensan que no merecen conquistar a una mujer blanca —u hombre blanco—, porque hasta el amor es inmerecido para quienes nacimos oscuros como la bella noche.
De manera que también me permito disentir, muy respetuosamente, de quienes miran en el lenguaje y en la semántica una forma de discriminación o burla racial cuando se habla de “aguas negras”, “negro destino”, “oveja negra” y otras designaciones que nada tienen que ver con el racismo. Para mí esas concepciones también son propias del mamertismo étnico, del endorracismo y de la auto negación.
Siempre se ha dicho, y es científicamente la verdad, que el color negro es la negación de todos los colores y por esa razón se asocia con las cosas oscuras, con lo siniestro, con lo malo, sin que eso tenga que constituirse en una agresión lingüística para nuestra raza.
Volviendo al tema de los matrimonios entre blancas y negros; y entre negras y blancos, que nuestros abuelos miraban equívocamente como la posibilidad de “mejorar la raza”, hago la salvedad de que nunca he estado en desacuerdo —ni lo estaré— con ese tipo de uniones, ya que al fin y al cabo somos hijos de Dios, esa tremenda energía positiva que mueve al universo y para la cual no existen los colores, ni las razas, ni las fronteras, ni las religiones ni los fanatismos políticos, sino los méritos espirituales que cada padre debería inculcarle a sus hijos, sean negros, blancos, rojos, amarillos o mestizos.
Y es aquí en donde le encuentro sentido a la palabra “Afrodescendiente”, ya que debo confesar que, al principio pensé que se trataba de otra celada del miedo que tenemos a llamarnos negros, pero gracias a los magníficos argumentos de Edwin Salcedo, Dorina Hernández y Dionisio Miranda, entre otros, pude entender que más bien se trata del término más preciso para abarcar a ese gran porcentaje de colombianos y americanos que llevamos, por dentro y por fuera, la imborrable impronta de los tatarabuelos que parió el gran continente negro.
Tampoco veo nada malo en que negros y negras se alisen el cabello, pues cada cual es libre de hacer con su cuerpo lo que guste, siempre y cuando ese gusto no se convierta en un trampolín para alzarse altaneramente sobre los hermanos de raza, tratando, ignorantemente, de integrar etnias en las que muchas veces resultamos pésimamente recibidos o jamás recibidos.
De modo que si negros y blancos acometen matrimonios, que el objetivo no sea dejar de ser blancos o dejar de ser negros; que el objetivo sea constituirse en mejores seres humanos, que, es a final de cuentas, el ejemplo que necesitan los hombres del futuro. Es decir, nuestros hijos y nietos.
Ahora, me permito compartir con ustedes la segunda estrofa de una canción que estimo mucho y que compuso e interpreta un cantautor campesino de Puerto Rico llamado Baltazar Carrero. La canción se llama Igualdad. Y la estrofa es la siguiente:
“El ser blanco o ser moreno
tiene muy poco que ver
lo importante es uno ser
con todos los vecinos, bueno.
Buscar, con El Nazareno,
arriba un sitio de honor.
Así, el padre creador,
si acaso ve meritoria,
lo mismo le da la gloria
al blanco que al de color.”
El haber descubierto que ciertos protagonistas de las novelas de la escritora norteamericana Tony Morrison eran tan racistas como algunos de los negros que crecieron conmigo en Cartagena, me hizo caer en la cuenta de que algunos de los nuestros no son los únicos en América que no quieren ser negros.
Y esa actitud la corroboró el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), cuando su director confesó en esta misma ciudad que no sabía cuántos negros había en Colombia, debido a que cuando se hacían encuestas en las que se le preguntaba a la gente a cuál etnia pertenecía, muy pocos se reconocían como pertenecientes a la etnia negra, aunque con sobrados y evidentes motivos lo fueran.
Sin embargo, el desconocimiento, por parte del Dane, de cuántos negros había en Colombia se recibió como un acto de ineficiencia operativa que dicho organismo supuestamente quiso ocultar señalándonos a los mismos negros como negadores de nuestra propia etnia, cosa que sí es suficientemente cierta, independientemente de que el Dane sea o no una entidad ineficiente.
La verdad es la misma de siempre: muchos negros en Colombia, al igual que los personajes de Tony Morrison, no quieren ser negros. Es más: se desvalorizan y se desprecian entre sí en una clara manifestación de racismo que jamás se expresa abiertamente, pues a la larga el racismo colombiano es el mismo de toda Latinoamérica: un manto invisible que trunca, una veda que parece no estar estando, una actitud hipócrita que atenta subrepticiamente contra la autoestima y el sentido de pertenencia.
Pero no es solamente en el desprecio a nuestros iguales como suele manifestarse el racismo en Cartagena. También se presenta como una variación del oportunismo, que yo denomino “mamertismo étnico”. Es decir: ese discursito antirracista que algunos negros manejan cuando les conviene que los reconozcan como negros y cuando les interesa generar compasión entre quienes figuradamente no los dejan avanzar porque son negros y, en muchas ocasiones, pobres; esto es, sin grandes patrimonios económicos.
Sí: para algunas cosas son negros y para otras no, comportamiento éste que se detecta fácilmente en aquellos sectores de negros en proceso de emblanquecimiento, quienes en realidad son el producto de una crianza también racista, como la que en ciertas ocasiones recibí de parte de muchos de mis familiares.
Pero más que un asunto de equivocaciones familiares, el tema me inquieta porque parece tener también sus raíces históricas. Y con seguridad las tiene.
Cuenta el maestro Juan Zapata Olivella que en los tiempos de la Colonia, pero más exactamente cuando empezaron a darse las primeras manifestaciones importantes de rebeldía por parte de nuestros antepasados negros, también hubo informantes de nuestras propias filas que mantenían al tanto a los opresores, respecto a los mínimos movimientos que se realizaran en las campañas antiesclavistas.
Entonces podría ser esa una de las primeras manifestaciones de desprecio por la propia raza que ya experimentaban algunos de nuestros antepasados. Muchos de ellos, lastimosamente muy equivocados, empezaron a convencerse de que no era bueno ser negro, no había conciencia de clase en ellos, mucho más cuando el mismo blanco opresor les prometía libertad y cualquier cantidad de beneficios con tal de que traicionaran a sus hermanos de raza.
Desde ahí pudo haber comenzado el proceso de emblanquecimiento de que han hablado, con mejores argumentos que yo, Juan de Dios Mosquera, Amir Smith Córdoba y recientemente la senadora Piedad Córdoba, para quienes esa búsqueda del emblanquecimiento consiste en que nuestros negros y negras procuran “lavar” su piel acometiendo matrimonio con mujeres y hombres de piel blanca y, de paso, comunicándole a sus hijos y nietos que deben proseguir ese ejemplo, con el fin de que algún día “la raza mejore”. “Son como la guanábana” —dice muy acertadamente Piedad Córdoba—: negros por fuera y blancos por dentro”.
Les decía que mi crianza no fue ajena a ese tipo de concepción de la felicidad para un ser humano concebido con ancestros negros de parte y parte, pues la familia de mi padre es digna representante de negros extraídos de la Costa de Marfil o del corazón del Alto Congo y asentados en las islas caribeñas, desde donde prosiguieron hacia la Costa Norte colombiana en donde una esclava recibió el apellido de su amo español. El de ella —el apellido africano— se perdió para siempre sin que ninguno de nosotros nos preocupáramos por recuperar ese tesoro invaluable para nuestro orgullo familiar.
De parte de mi madre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron blancos que se fusionaron con mujeres negras, pero siempre fueron inculcando en sus hijos —ya fuera abierta o subrepticiamente— la idea de que había que “mejorar” la raza. De manera que desde muy pequeño me acostumbré a ver a mis tías, tíos, primos y primas alisándose el cabello, haciendo malos comentarios referentes a sus iguales negros o chistes de mal gusto que aún persisten en la comunidad.
Pero no sólo fue en mi familia, pues muchos de los vecinos que me vieron crecer en el barrio Santa María también fueron negros de escasos recursos económicos, quienes aspiraban a salir adelante; y salir adelante significaba igualar a los blancos que constituían la clase alta de esos tiempos. Parecerse a los blancos y dejar de ser negro era la aspiración común que se compartía en nuestros barrios de estrato bajo.
No recuerdo en qué lugar leí que “la verdadera desgracia del esclavo sobreviene cuando empieza a verse con los ojos del amo”. No recuerdo tampoco si esa misma sentencia se refería exclusivamente a nuestros esclavos negros provenientes de África o si señalaba a todos los esclavos que existen en el mundo. De lo que sí estoy seguro es de que esa misma frase es perfectamente aplicable al endorracismo, a esa lamentable preocupación de ciertos negros y negras por no querer aceptarse como negros desde que se acostumbraron a verse con los ojos de quienes los discriminan.
Es esa, entonces, la causa de que en el Palenque de San Basilio los viejos descendientes de los antiguos fundadores no quisieran que sus hijos y nietos hablaran el bantú —o lengua palenquera, que llaman otros— por considerarlo un atraso, equivocación ésta que afortunadamente el movimiento Mini ku suto y la corriente de etnoeducación, con sede en Cartagena, lograron desvirtuar para bien de la misma comunidad.
Eso de mirarse con los ojos del discriminador es también la causa de que entre nuestros negros se utilice la palabra pero como un pequeño “alivio” para la “carga” que significa ser negro. De acuerdo con eso se dice: “yo soy negro, pero orgulloso”; “él es negro, pero buena gente”; “nosotros somos negros, pero honrados”. Es decir, el ser buena gente, honrados u orgullosos los “salva” un poco de ser negros, que es, a fin de cuentas, la única “molestia” para quienes crecen no queriendo ser negros.
Tal vez el ejemplo más patético que tengo respecto a esta autodiscriminación inconsciente que nos acosa, me lo dio muy arrogantemente una novia que tuve años atrás, cuya piel era tan oscura y tan hermosa como la de las palenqueras que he visto desde niño ofreciendo sus productos en las calles de Cartagena. Sin embargo, esa novia remota se mostró visiblemente ofendida un día en que cariñosamente le recordé su hermoso color negro y me respondió con un gesto sumamente altanero: “Me haces el favor. Yo no soy negra. Soy morena. Negras son esas señoras que venden platanitos”. Y en este triste pasaje me permito tomar al pie de la letra un aparte de la conferencia Etnoeducación e Inequidad: reflexiones para una propuesta ante la contrarreforma educativa y social en un contexto global, del investigador toludeño Nicolás Contreras, quien logra una magnífica explicación de por qué estamos tan equivocados con la palabra “moreno”. Y dice lo siguiente:
El término moreno “...curiosamente, procede de la voz arábiga “moro” o “moruno”, es decir el negro, asimilado al Islam en el norte y occidente del África subsahariana, que una vez islamizado hizo parte de las tropas comandadas por un caudillo berebere (negro), Tarik Ibn Ziyah, quien se tomó el peñón de Gibraltar en el siglo octavo para dar inicio al dominio de los “moros” en la península Ibérica. Es entendible que nadie quiera ser nombrado como perdedor u algún otro imaginario ominoso. Y ese es precisamente uno de los grandes retos de la etnoeducación, poner en discusión estos prejuicios neurolingüísticos, que aunque insignificantes, cuentan mucho en la psique intelectual y colectiva del ser y se reflejarán en su autoestima”.
Entonces, vemos cómo muy alegremente ciertos negros cartageneros prefieren autodenominarse “morenos” sin saber que siempre que lo hacen vuelven a ser negros aunque no lo quieran. Y con eso le dan licencia a nuestros discriminadores para que nos llamen “morenos”, “morenitos” o “negritos”, ya que supuestamente la palabra “negro” es ofensiva, al igual que la palabra “indio”, que ni siquiera es americana ni nada tiene que ver con los primeros nativos de este continente.
Por ese camino le han quitado el derecho a nuestro cabello de que se erija como uno más entre todos los tipos de cabellos que hay en el mundo, debido a que supuestamente el pelo crespo que crece en nuestras cabezas es “malo”. “Ella tiene el pelo malo”, se dice para describir a la negra que termina aplicándose aliceres en el proceso de emblanquecimiento que le inculcaron sus padres. “El nació con el pelo ‘bueno’, pero se le ha puesto ‘malo’ ahora de grande”, también se señala cuando se habla del negrito producto de la unión de un negro con una blanca o viceversa, quienes se hallan en medio del mismo sistema de autonegación, como cuando se afirma: “él es más negro que yo”, como significando que el prójimo está en peores condiciones que quien hace dicho señalamiento.
Y esa misma autonegación suele convertirse en una talanquera impuesta por esos mismos negros cuando creen que no tienen derecho a solicitar trabajo en equis institución por el color de su piel; cuando creen que sus hijos no pueden llegar a tal universidad porque, según ellos, los negros no somos tan inteligentes como para competir con estudiantes de piel clara; cuando piensan que no merecen conquistar a una mujer blanca —u hombre blanco—, porque hasta el amor es inmerecido para quienes nacimos oscuros como la bella noche.
De manera que también me permito disentir, muy respetuosamente, de quienes miran en el lenguaje y en la semántica una forma de discriminación o burla racial cuando se habla de “aguas negras”, “negro destino”, “oveja negra” y otras designaciones que nada tienen que ver con el racismo. Para mí esas concepciones también son propias del mamertismo étnico, del endorracismo y de la auto negación.
Siempre se ha dicho, y es científicamente la verdad, que el color negro es la negación de todos los colores y por esa razón se asocia con las cosas oscuras, con lo siniestro, con lo malo, sin que eso tenga que constituirse en una agresión lingüística para nuestra raza.
Volviendo al tema de los matrimonios entre blancas y negros; y entre negras y blancos, que nuestros abuelos miraban equívocamente como la posibilidad de “mejorar la raza”, hago la salvedad de que nunca he estado en desacuerdo —ni lo estaré— con ese tipo de uniones, ya que al fin y al cabo somos hijos de Dios, esa tremenda energía positiva que mueve al universo y para la cual no existen los colores, ni las razas, ni las fronteras, ni las religiones ni los fanatismos políticos, sino los méritos espirituales que cada padre debería inculcarle a sus hijos, sean negros, blancos, rojos, amarillos o mestizos.
Y es aquí en donde le encuentro sentido a la palabra “Afrodescendiente”, ya que debo confesar que, al principio pensé que se trataba de otra celada del miedo que tenemos a llamarnos negros, pero gracias a los magníficos argumentos de Edwin Salcedo, Dorina Hernández y Dionisio Miranda, entre otros, pude entender que más bien se trata del término más preciso para abarcar a ese gran porcentaje de colombianos y americanos que llevamos, por dentro y por fuera, la imborrable impronta de los tatarabuelos que parió el gran continente negro.
Tampoco veo nada malo en que negros y negras se alisen el cabello, pues cada cual es libre de hacer con su cuerpo lo que guste, siempre y cuando ese gusto no se convierta en un trampolín para alzarse altaneramente sobre los hermanos de raza, tratando, ignorantemente, de integrar etnias en las que muchas veces resultamos pésimamente recibidos o jamás recibidos.
De modo que si negros y blancos acometen matrimonios, que el objetivo no sea dejar de ser blancos o dejar de ser negros; que el objetivo sea constituirse en mejores seres humanos, que, es a final de cuentas, el ejemplo que necesitan los hombres del futuro. Es decir, nuestros hijos y nietos.
Ahora, me permito compartir con ustedes la segunda estrofa de una canción que estimo mucho y que compuso e interpreta un cantautor campesino de Puerto Rico llamado Baltazar Carrero. La canción se llama Igualdad. Y la estrofa es la siguiente:
“El ser blanco o ser moreno
tiene muy poco que ver
lo importante es uno ser
con todos los vecinos, bueno.
Buscar, con El Nazareno,
arriba un sitio de honor.
Así, el padre creador,
si acaso ve meritoria,
lo mismo le da la gloria
al blanco que al de color.”











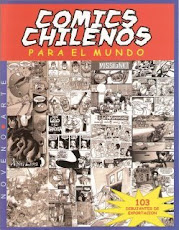




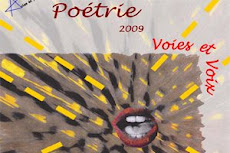

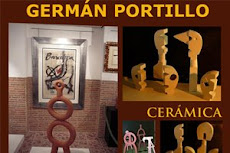










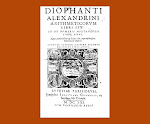






















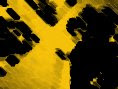


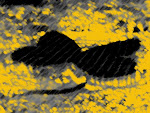
























































































No hay comentarios.:
Publicar un comentario