
Fernando Medina, un libro abierto
El maletín de fuelle amplio y sus gafas, entre otras querencias cotidianas, testificaba la ausencia final de Fernando Medina, el librero, el menudo y singular personaje de la Librería Universitaria de Armenia, la misma que echó a rodar por los caminos minados del comercio editorial desde un memorable año 72 del siglo pasado. También, junto a su ataúd, en un ritual desenfadado y tan polisémico como la poesía misma que rodeó su ámbito laboral y su militancia quimérica, una botella de brandy prestaba guardia de honor ante el Fernando que se nos fue el pasado 17 de enero, a las cuatro de la tarde.
 Sólo le faltó una semana de vida para que hubiera podido conmemorar, al igual que el Quindío, los diez años de aquel terremoto que le quebró el espinazo a su librería, allá en la calle 22 con carrera quince de Armenia. Una tragedia de la que se salvó, como casi todos nosotros, porque ocurrió en horas de siesta. El edificio de arena también cayó de rodillas y sus libros pasaron a ser un escombro más, con la complicidad de la lluvia.
Sólo le faltó una semana de vida para que hubiera podido conmemorar, al igual que el Quindío, los diez años de aquel terremoto que le quebró el espinazo a su librería, allá en la calle 22 con carrera quince de Armenia. Una tragedia de la que se salvó, como casi todos nosotros, porque ocurrió en horas de siesta. El edificio de arena también cayó de rodillas y sus libros pasaron a ser un escombro más, con la complicidad de la lluvia. Luis Fernando Medina García, nació un 14 de julio de 1946. Como casi todos sus amigos de la generación de la posguerra mundial y la violencia colombiana, también se alimentó de las lecturas prohibidas por nuestros maestros y curas de entonces: los cuentos (que se alquilaban) de los superhéroes gringos, los inverosímiles guapos mejicanos, como el Enmascarado de plata y las aventuras de la miscelánea Walt Disney. Luego, con un par de años más, toda la información de la revista Selecciones del Reader’s Digest. Vale decirlo de otra manera: justamente todas las lecturas que preconizaban una cultura alienante que, alcanzado el uso de razón intelectual, casi todos nosotros habríamos de cuestionar.
Luis Fernando Medina García, nació un 14 de julio de 1946. Como casi todos sus amigos de la generación de la posguerra mundial y la violencia colombiana, también se alimentó de las lecturas prohibidas por nuestros maestros y curas de entonces: los cuentos (que se alquilaban) de los superhéroes gringos, los inverosímiles guapos mejicanos, como el Enmascarado de plata y las aventuras de la miscelánea Walt Disney. Luego, con un par de años más, toda la información de la revista Selecciones del Reader’s Digest. Vale decirlo de otra manera: justamente todas las lecturas que preconizaban una cultura alienante que, alcanzado el uso de razón intelectual, casi todos nosotros habríamos de cuestionar.Fernando Medina obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío. Es comprensible que para esa época ya hubiera contraído el compromiso intelectual que animó todo el resto de su existencia: el marxismo leninismo. Pienso, por estos días de dolor y reflexión, que Fernando, como tantos amigos de la adolescencia que se han ido, fue fiel en absoluto al contenido de un escrito de Lenin:” A qué moral renunciamos”.
Contrario a lo que, por desgracia, suele ser normal e incluso elogiado, eso que llaman ser muy paisa, que raya con el “tumbis”, la estafa y los códigos, Fernando, el Librero, siempre fue honesto, cumplido y justo. No conozco un solo escritor quindiano que pueda decir algo en contra de su ética comercial.
Sus hermanas, Aleyda y Aura, siempre compartieron esa trinchera cultural cuya sede, por efectos del terremoto y con los libros sobrevivientes, fue reinstalada en el Centro Comercial Bolívar. Pero, mientras Aleyda y Aura, permanecían en la librería, Fernando, quien comenzó a vender libros desde 1969, emprendía a mañana, tarde y horas intermedias una maratón entre la sede del Centro comercial, la Universidad del Quindío y la Gran Colombia, en donde existen dos puntos satélites de la Librería Universitaria.
Hace más de doce años, en un evento con un grupo de amigos metidos en esto del arte y la cultura, alguien propuso exaltar el trabajo y la contribución de Fernando Medina a la expansión de la lectura. La respuesta fue unánime y nuestro librero recibió el reconocimiento de la comunidad literaria del Quindío.
 Vale la pena destacar aquí cómo la Librería Universitaria sigue siendo el único lugar de su género en donde existe una vitrina amplia destinada a exhibir la producción literaria de los autores quindianos. A este gesto de solidaridad de Fernando debe añadírsele el valeroso hecho de que, hoy por hoy, nuestras librerías colombianas atestan sus vitrinas con ejemplares del discutible género de la autoayuda.
Vale la pena destacar aquí cómo la Librería Universitaria sigue siendo el único lugar de su género en donde existe una vitrina amplia destinada a exhibir la producción literaria de los autores quindianos. A este gesto de solidaridad de Fernando debe añadírsele el valeroso hecho de que, hoy por hoy, nuestras librerías colombianas atestan sus vitrinas con ejemplares del discutible género de la autoayuda.Un sobrino suyo, Gustavo Andrés Guarín, residente en Buenos Aires, a manera de carta de despedida escribió un texto que reavivó el torrente de dolor en la sala de velación, ante el cadáver de Fernando. Se refería a esa particularidad del librero, de andar y desandar a Armenia, atado a su maletín lleno de libros, programado desde siempre para conseguir llegar tarde a todas partes gracias a su inmensa capacidad de saludar y despedirse de cada amigo, cada simpatizante del Polo, cada cliente, cada lector.
La fórmula practicada por Fernando, el librero, para alcanzar el perpetuo estado de incumplimiento horario era simple, según su sobrino: saludar durante media hora y emplear otra en despedirse. Como amigo suyo, desde aquel lejano 1960 en primero bachillerato del Rufino, puedo dar fe de ello. Viví su efusión siempre que coincidía con la maratónica ruta de Fernando.
De otra parte, debo confesarlo ahora, fueron muchas las noches en que intentó fugarse de esa dura realidad que lo circundaba en su solitaria vida, recién muerta Aseneth su esposa. Solíamos encontrarnos y emprender un lento peregrinar por las salsotecas de Armenia. Él, desde luego, gozándose a fondo el repertorio de música cubana de Senegal o de Soneros. Algunas veces se evadía de esas tertulias rumberas ante la urgencia de ver a María Fernanda, una de sus hijas, quien llegaba desde Argentina.
Como estudiante y después como maestro e intelectual, forjado en los avatares de esa década de floración de ideas enfiladas hacia la equidad social; luego como esposo, padre, y siempre como librero, refería Fernando que sólo una vez fue blanco de la represión del establecimiento.
En efecto, a raíz del histórico paro nacional del 14 de septiembre de 1977, bajo el gobierno de quien fuera el fundador del M.R.L. y llamado “el compañero jefe”, Alfonso López Michelsen, su librería fue allanada, bajo la sindicación de instigar al amotinamiento y el paro. Todo porque a Fernando le encontraron volantes en su inseparable maletín.
Al retomar el hilo del infatigable caminar y caminar del librero nos sobreviene, entonces, una pregunta a quienes tuvimos el privilegio de su amistad: ¿Esas cálidas, cotidianas y sempiternas despedidas suyas no serían premonitorias, como si el marxista ortodoxo supiera que se iba a ir primero que nosotros?
Consecuente con su concepción del mundo, pero en contra vía del caos horario del fallecido, el cortejo fúnebre salió a las cuatro menos un minuto de la sala de velación, sin cura, iglesia ni rezos, luego de la lectura de la carta escrita por Gustavo Andrés y leída por Carlos Alejandro, también sobrino.
Ya en el cementerio, rodeado de su gente, con el breve discurso de un dirigente del PCC, luego de cantar destemplados en su memoria el antológico Hasta siempre comandante de Carlos Puebla, la ventanita del ataúd, que permitía verlo, fue regada por un chorro generoso del brandy contenido en una botella que asía a modo de bandera Mauricio Alberto, su hijo, y que luego compartió con todos los presentes.
Entonces, desde el momento en que el cajón entró en la banda transportadora hacia el horno incinerador, comencé a experimentar un sentimiento de vergüenza que crece con los días. Parado, con sus amigos y dolientes frente a esa puerta, que de verdad conecta este más acá con el imaginado más allá, como músico de pensamiento situado en la misma frontera que el corazón, como simpatizando del Polo, experimenté la bofetada de saberme traidor. Comprendí, tarde, que era ese, y ningún otro, el momento en que yo debía haber tocado y entonado una canción con todos: La internacional.
Libaniel Marulanda
Calarcá, enero 23 de 2009











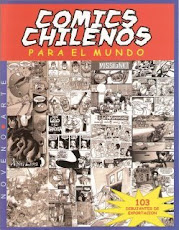




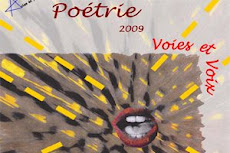

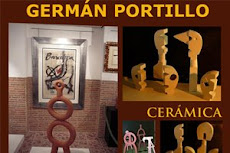










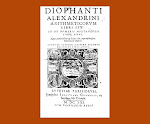






















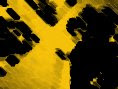


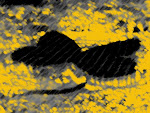
























































































No hay comentarios.:
Publicar un comentario