 LECCIÓN PÓSTUMA
LECCIÓN PÓSTUMANo existía ninguna razón para que Arturo Alape viajara a Calarcá en diciembre de 2004 y pasara allí cinco días de la Navidad incluido el 24. Grande fue la sorpresa de su visita, ya que por esos días las personas buscan encontrarse más bien con sus familiares, para afianzar las relaciones y refocilarse en el consumo de vinos y pavos rellenos. No existía ninguna razón, como no fuera la de establecer un lazo fundacional en esta región donde estuvo muy pocas veces, que dejara huella en las personas que compartimos esos días con él, ampliando así la onda histórica y literaria de su pensamiento. De alguna manera creía que nosotros éramos acatados por estos lares, y estaba seguro de que después de ese navideño detalle no pararíamos de hablar durante mucho tiempo de la imprevista anécdota originada en su aparente cortesía.
En efecto, Alape dejó en el Quindío un germen de cariño, aunque dudo que hayamos quedado personas capaces de iniciarnos en la disciplina de la investigación en aras de completar la historia del país, como él bien lo deseaba, contando aspectos de la “historia no oficial”. No tuvo tiempo de ayudarnos a poner en orden por escrito “los rumores” de la memoria iniciándonos de verdad en su metodología. Nunca se concretaron los talleres propuestos al desgaire al calor de un café.
La primera vez que vi a Arturo Alape fue a mediados de los años 80, en Armenia, durante un encuentro de historiadores organizado por Carlos Ortiz, profesor de la universidad del Quindío en ese entonces, historiador él mismo. En aquella época, alternaron con los más destacados historiadores colombianos una escritora francesa y un autor sueco, para hablar de los diferentes temas atinentes al fenómeno de la violencia en Colombia, entre ellos el narcotráfico. Pero debo confesar que no asistí a la disertación de Alape, aunque sí me hice invitar a un almuerzo que se efectuó con todos ellos en una finca ganadera en las afueras de la ciudad, cerca de un paraje llamado Los quindos.
Finalizando los años 90, se dio por primera vez la ocasión de escucharlo y saludarle ya armado con el argumento de su anterior visita a Armenia. Fue en el salón de Artistas a la Calle, entidad por esos años con sede en Calarcá, que invitaba regularmente a conferencistas y creadores de toda índole a exponer su obra. Arturo presentaba su libro La hoguera de las Ilusiones; uno de esos trabajos mediante los cuales trató de incorporar a la historia nacional los relatos de vida de algunos habitantes representativos de los barrios marginales de las grandes ciudades; en este caso, con una vista desde Bogotá, lugar desde donde se puede observar “la historia viva de la trashumancia del país”.
Años después, una mañana, durante uno de los encuentros nacionales de escritores que se han efectuado en Caicedonia, llevé desde Armenia un paquete de cinco kilos de café tipo exportación, de las muestras que se tuestan y muelen en la Cooperativa antes de enviar los sacos a puerto. Me dije, mientras recorría el camino de ida hacia el Valle del Cauca, que al primer escritor conocido que encontrara se lo obsequiaría. El primero fue Arturo, a la entrada del edificio de la Casa de la Cultura. Nos saludamos. Se lo entregué. Lo recibió encantado y sonriente. Comentó, con su voz suave, que el café le alcanzaría para dos o tres meses. Ese gesto sencillo de su regocijo, me indicó que había sellado para siempre la amistad con uno de los intelectuales más prolíficos y amables del país.
A partir de entonces tuve otras oportunidades de verle. Dos de ellas fueron asimismo en Caicedonia. En el último de estos encuentro, junto con los poetas quindianos Humberto Senegal y Gustavo Rubio, compartí mesa con Alape y Óscar Collazos durante la presentación de los trabajos propuestos para esa ocasión en torno “al poder como elemento frustrante de los sueños de los hombres”, como nos pedían los organizadores del encuentro en la invitación. Yo leí un texto que llamé Alegoría del condenado a muerte; Arturo, leyó La guerra y el poder de la palabra: disyuntiva histórica de las FARC; Collazos relató, sin apuntes, —poniendo en claro que una de las cosas que más le gusta hacer en esta vida es pensar mientras habla— la desgracia de una niña abusada y maltratada por su padre, en Cartagena, relato que fuera editado luego como novela bajo el título de Rencor. Senegal hizo una diatriba de filosofía orientalista en contra del poder; y Gustavo, debido a un acentuado problema visual, leyó con mucha dificultad algo que no recuerdo, pues estuve pendiente de su balbuceo —en apariencia temor e inseguridad—, y no del contenido de su lectura. En realidad, yo sí estaba un poco nervioso al lado de los monstruos. Durante el foro, el público les formuló muchas preguntas a Collazos y a Alape; a mí me hicieron al final una pregunta de consolación, de cortesía.
En el transcurso del penúltimo encuentro le compré Sangre ajena; una novela concebida en torno a la saga infantil de un par de niños bogotanos, hijos de albañil borracho y recicladora de basuras, quienes como resultado de la tortuosa intimidad familiar de sus padres, plena de gritos y discordias, veían “las calles como una golosina” al alcance de la mano. Esos niños anhelaban vivir, juguetear en ellas, descansar de la dura cotidianidad de sus infelices compañeros de hogar. Por fin se van de la casa; después de obtener esa triste libertad, conocen a un ñerito de su edad en los alrededores del Parque de los Periodistas, con quien toman la decisión de viajar a pie desde Bogotá hasta Medellín. Recorrer ese camino fue para ellos una épica plena de aventuras en cada curva.
Mientras viajan, determinan quién es el líder del grupo mediante la demostración de valentía de quien dejara acercar más a los ojos una tarántula que hacían trepar por un palito, de las muchas que de repente habían encontrado juntas cruzando la vía, en un espectáculo inusual y espeluznante. Esa épica de la libertad infantil se transforma en el relato de una desventura, cuando, al poco tiempo de llegar a Medellín, se hacen alumnos aventajados de una escuela de sicarios. Sus vidas se tornan truculentas y brutales; tanto que, después de múltiples matanzas y enfrentamientos, sobrevive apenas uno de ellos, “Ramón Chatarra”, quien regresa a Bogotá a continuar el destino marginal indicado desde la casa por sus padres. Ramón Chatarra es quien relata todos aquellos sucesos a Arturo.
La comunicación con Arturo continuó en forma esporádica vías teléfono e Internet, gracias a su disponible generosidad. Un día prometió enviarme libros de autores que habíamos mencionado durante nuestras charlas. Promesa cumplida. Entre ellos, me llegó una Valoración múltiple sobre León de Greiff, compilación de su autoría, impresa en 1995. También, Mirando al final del alba, otro de sus libros: “Un triángulo amoroso se desarrolla en esta novela en la que dialogan la vida, la historia y el mundo onírico con la creación literaria, el ejercicio investigativo como acto voyerista y el cine documental. Creación, realidad, cine y fotografía se unen en la confirmación de la memoria que rescata del olvido y contextualiza de manera sugestiva la época de la violencia al rendir homenaje a la vida de Quintín Lame y Juan de la Cruz Varela.” Anota en la contraportada la poetisa y crítica literaria Luz Mary Giraldo.
Durante el último citado encuentro en Caicedonia, Arturo contó que estaba escribiendo una novela que esperaba terminar para finales del año. Se trataba de El cadáver insepulto. Hizo un relato breve de su trama, basada en uno de los tantos hechos de trascendencia histórica iniciados el 9 de abril de 1948.
En las primeras páginas, se recrea el colosal momento de tensión vivido en Bogotá durante la que hoy se conoce como “marcha del silencio”. Por órdenes superiores, un capitán de la policía debe salir sin uniforme a infiltrarse en la multitud concitada por Gaitán y “hacer una observación de inteligencia”. En la recreación que Arturo logra de esta marcha, el capitán Tito Orozco Castro, comandante de la quinta división de la policía, se torna apenas en otro espectador capitalino vestido de civil, aunque excepcional, que admira sobrecogido la apretada lentitud y la resolución con que el pueblo marcha hacia la plaza de Bolívar. Orozco Castro es, al mismo tiempo, vigilado por las figuras casi fantasmales de tres de los manifestantes, durante todo el recorrido de ese fluir de contenida borrasca. Saben quién es. Le observan. Se dejan ver para intimidarle, pero lo respetan. Con seguridad valoran su temeridad al estar allí sin uniforme, pero el lector sabe que no le perdonarían ningún desliz en su recatado comportamiento. No le quitan la vista de encima. Es como el acto teatral que antecede un desenlace trágico e ineluctable. Quedamos atrapados de entrada por la narración. Por esa lentitud pesando como la sombra de la muerte sobre las cabezas del pueblo bogotano. Paginas más adelante, Orozco Castro muere, pero no por manos de ese pueblo que días después se desborda, incendia y mata.
Centro de la narración, hilo conductual del argumento de esta novela, es Felipe González Toledo, “el periodista judicial estrella de El Tiempo”, llamado por Gabriel García Márquez “el padre de la crónica roja en Colombia”. González Toledo ayudó a la viuda del capitán a encontrar, años después, mediante las relaciones de confidencialidad que en su condición de periodista manejaba y por su labor de investigación, el lugar donde fue desbarrancado el cuerpo de su marido. Llegó hasta conocer a Orlando Quintanilla, el hombre que cumplió con asesinarlo, e incluso a quien había dado la orden de la ejecución. No digo más del argumento. El resto es vertiginoso y sugerente.
Arturo me envió una de las veinte copias de los manuscritos de El cadáver insepulto para hacerle una lectura. Fui uno de los honrosamente escogidos para realizar este trabajo. En su metodología, Arturo compartía varios ejemplares con escritores y amigos para realizar ajustes formales antes de comenzar la edición. Entre tanto, se anunciaba el libro por la prensa. Así me enteré de que Tito Orozco Castro no se llamaría así en la novela, y de que lo mismo ocurriría con su esposa. Los nombres serían otros, como quedaron en la versión definitiva: Ezequiel Toro y doña Tránsito viuda de Toro.
Existen razones de peso para que este cambio haya ocurrido. Son respuesta a cierta forma de censura ejercida —con todo el derecho— por la familia del capitán, y que Arturo aprovechó, además, con el cambio de nombre de la dama, volviendo positivo ese imprevisto, para rendirle homenaje y reconocimiento a su propia madre, quien llevaba el nombre de Tránsito.
Después del anterior prolegómeno, paso a contar lo que en realidad me induce a escribir estas notas. Entre los libros que Alape me obsequió con tanta generosidad, también está El corto verano de la anarquía: Vida y muerte de Durruti (Buenaventura Durruti, el anarcosindicalista español nacido en León el 14 de julio de 1897). Se trata de una curiosa novela del escritor, poeta, ensayista y periodista Hans Magnus Enzensberger. Como bien se sabe, Enzensberger es una de las figuras más importantes del pensamiento alemán de posguerra. En 2002, recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Una nota enciclopédica dice: “Durante el movimiento estudiantil de 1968, Enzensberger llamó a los intelectuales a tomar parte activa en la alfabetización política de Alemania, una idea que él mismo puso en práctica en la obra de carácter documental El interrogatorio de La Habana, en 1970, o en la novela El corto verano de la anarquía: vida y muerte de Durruti, en 1972”.
Me llamaron la atención las anotaciones al margen que hallé en ese tomo de la novela de Enzensberger, puesto que, por el carácter de la grafía, que comparé con las dedicatorias de su puño y letra en los libros que me había obsequiado o vendido, deduje que eran anotaciones de Arturo. La novela está compuesta por comentarios del autor, fragmentos de entrevistas y recuerdos de quienes conocieron a Durruti y compartieron con él, de una u otra manera, en el mismo o en diferente bando, la sangrienta aventura de su vida. Los comentarios son ocho y enmarcan o contextualizan los hechos. Las anotaciones de Arturo sólo van en el primer comentario, donde Enzensberger explica su arte narrativa, revela al lector el método y los conceptos empleados para ese tipo de trabajo, y demuele de paso el concepto de Historia, con un pensamiento esclarecedor, en aquellos que amándola o despreciándola la han considerado inmutable y unívoca.
El primer comentario es llamado La historia como ficción colectiva. El párrafo de este comentario, correspondiente a uno de los apuntes al margen de Arturo, “novela collage”, dice:
“La novela como collage incorpora reportajes y discursos, entrevistas y proclamas, se compone de cartas, relatos de viajes, anécdotas, octavillas, polémicas, noticias periodísticas, autobiografía, cartas y folletos propagandísticos. El carácter discordante de las formas se prolonga a través de los mismos materiales. La reconstrucción se asemeja a un rompecabezas, cuyas piezas no encajan sin costura. Es ahí, precisamente en las grietas del cuadro, donde hay que detenerse. Quizá resida ahí la verdad de la que hablan, sin saberlo, los relatores”.
Renglones abajo, afirma Enzensberger: “La historia como ciencia nace cuando nos independizamos de la tradición oral, cuando aparecen los “documentos”: expedientes diplomáticos, tratados, actas y legajos. Pero nadie recuerda la historia de los historiadores. La aversión que sentimos hacia ella es irresistible, y parece infranqueable. Todos la han sentido en las horas de clase. Para el pueblo la historia es y seguirá siendo un haz de relatos. La historia es algo que uno recuerda y puede contar una y otra vez: la repetición de un relato. En esas circunstancias la tradición oral no retrocede ante la leyenda, la trivialidad o el error, con tal que éstos vayan unidos a una representación concreta de las luchas del pasado. […] La Comuna de París, y el asalto al Palacio de Invierno, Dantón ante la guillotina y Trotsky en México: la imaginación popular ha participado más que cualquier ciencia en la elaboración de esas imágenes. [...] La historia es una invención, y la realidad suministra los elementos de esa invención. Pero no es una invención arbitraria. El interés que suscita se basa en los intereses de quienes la cuentan; quienes la escuchan pueden reconocer y definir con mayor precisión sus propios intereses y el de sus enemigos. Mucho debemos a la investigación científica que se tiene por desinteresada; sin embargo, ésta sigue siendo para nosotros un producto artificial. […] Sólo el verdadero ser de la historia proyecta una sombra. Y la proyecta en forma de ficción colectiva.” Arturo anota al margen de este párrafo, de manera lacónica: “los rumores”.
Continúa Enzensberger: “Lo más fácil sería hacerse el desentendido y afirmar que cada frase de este libro es un documento. Pero esas serían palabras huecas. Apenas miramos con un poco de detenimiento, se deshace entre los dedos la autoridad que el “documento” parece poseer. ¿Quién habla? ¿Con qué propósito? ¿En interés de quién? ¿Qué trata de ocultar? ¿De qué quiere convencernos? ¿Hasta qué punto sabe en realidad? ¿Cuántos años han transcurrido entre el suceso narrado y el relato actual? ¿Qué ha olvidado el narrador? ¿Y cómo sabe lo que dice? ¿Cuenta lo que ha visto, o lo que cree haber visto? ¿Cuenta lo que alguien le ha contado? Estas preguntas nos llevan lejos, muy lejos, ya que su contestación nos obligaría, para cada testigo, a interrogar a otros cien; cada frase de ese examen nos alejaría progresivamente de la reconstrucción, y nos aproximaría a la destrucción de la historia. Al final habríamos liquidado lo que habíamos ido a buscar”. Entonces, apunta al margen Alape: “El narrador”. Y en esa cortísima nota deja un mensaje, subraya un método, y talvez identifica tardíamente con la teoría algo que venía haciendo desde tiempo atrás, desde cuando compiló las entrevistas para la escritura de El Bogotazo, memorias del olvido, ese mamotreto de seiscientas cincuenta y tres páginas del cual nos contaba que después de su escritura había dejado por fuera unos veintitrés mil documentos.
Y Alape, como un niño aplicado, pone una última nota: “Estructura narrativa”, al lado de lo que nos transmite el autor de El corto verano de la anarquía: “Quien tenga esto presente no cometerá muchos errores en su tarea de reconstructor. Él no es más que el último (o mas bien, como ya veremos, el penúltimo) en una larga serie de relatos de algo que tal vez haya ocurrido de un modo, o tal vez de otro, de algo que a través de la narración se ha convertido en historia. Como todos los que le han precedido, también él querrá sacar a la luz y poner de relieve su interés. No es imparcial, e interviene en la narración, Su primera intervención consiste en elegir ésta y no otra historia. El interés que demuestra en esa búsqueda no aspira a ser completo. El narrador ha omitido, traducido, acortado, y montado. Involuntaria o premeditadamente ha introducido su propia ficción en el conjunto de las ficciones, excepto que la suya tiene razón sólo en tanto tolere la razón de las otras. El reconstructor debe su autoridad a la ignorancia. Él no ha conocido a Durruti, no ha vivido en su época, no sabe más que los otros. Tampoco tiene la última palabra, puesto que la próxima persona que transformará su historia, ya sea que la rechace o la acepte, la olvide o la recuerde, la pase por alto o la repita, esa siguiente persona, la última por el momento, es el lector. También su libertad es limitada, pues lo que encuentra no es mero “material”, casualmente esparcido ante sí, con absoluta objetividad, “no tocado por manos humanas”. Al contrario. Todo lo que aquí está escrito ha pasado por muchas manos y denota los efectos del uso. En más de una ocasión esta novela ha sido escrita también por personas que no se mencionan al final del libro. El lector es una de ellas, la última que cuenta la historia.”
Al principio insinué que la corta relación de Arturo Alape con el Quindío no permitió que se concretaran con él unos talleres que nos indicaran cómo poner en orden “los rumores” de la memoria, para facilitarnos después la participación en el maravilloso juego literario de la narración de la historia. No obstante, se me ocurre que el destino de su llegada al Quindío en esa Navidad de 2004, impuesto por una especie de “azar objetivo”, no fue otro que el de incrementar, antes de su fallecimiento, una simpatía hacia él que nos hiciera fijarnos con mayor atención en todo lo que hizo y lo que dijo; en este caso, en los llamados de atención que señalan el pensamiento de Enzensberger. Durante la lectura de La historia como ficción colectiva, escuchaba de nuevo en mi interior la voz suave de Arturo, y sentía que estaba participando, de alguna manera, en la primera lección del taller que no se hizo.
Elías Mejía
Calarcá, Quindío











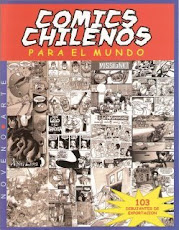




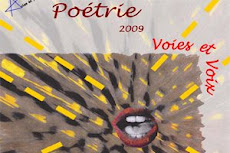

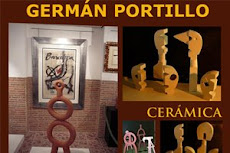










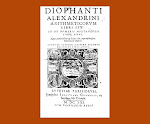






















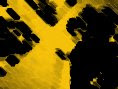


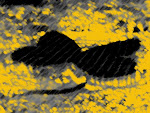
























































































2 comentarios:
De Elías sólo había leído poesía.Ahora me encantó también su forma de narrar y en este caso la forma tan clara como hila los apuntes de A. Alape, el texto de Enzensberger y su explicación acerca de cómo se debe escribir Historia. Felicitaciones y muchas gracias, luztemu
Que chevere Elias que de manera anecdotica y vivencial trasmita la cercania de un narrador vital en la historia colombiana,Leer a Elias ha sido refrescante, familiar y muy fraternal okey suerte espero verte elias en el cafe de la esquina del parque en calarca pensando en tus jugadas de billar, imaginando poemas, y narrando coloquialmente desde la silla del cafe sobre poetas, escritores...pensamientos muy rico leerte! mgarzon33@hotmail.com
Publicar un comentario