
Presentación de:
Soria, un viaje a lo efímero, de Jesús María Muñoz
Madrid, Tierra de fuego, 19 de septiembre
Voy a comenzar con una frase que he oído más de una vez a mi padre: ¡Y qué más da tener buenas tierras si están donde nadie las ve! La frase vale para las tierras y vale también para justificar actos como éste: reunirnos para hacer visible una obra. Ayudar a que alguien la vea porque si no se ve, sucede como con las tierras que se pierden. No queremos que suceda eso con este magnífico libro de Jesús María Muñoz. De modo que voy a hablaros un poco de él.
Soria, un viaje a lo efímero. El título ya nos obliga a detenernos un poco, ¿Soria efímera? Para las representaciones, sobre todo literarias del paisaje soriano contamos con la noción opuesta: lo perenne y lo sobrio; la permanencia de la piedra, el interminable paisaje del páramo… “Soria es lo inmutable” escribió Don Luis Bello.
Y es que Soria arrastra esa rémora de imágenes que tan bien le vienen a la castellanía tópica, pero que no le hacen justicia. El paisaje soriano es mucho más rico, de una paleta más variada que la que podemos entrever por los textos de los intelectuales del 98 y de la generación del 14. El gran predicamento de estos autores ha prolongado excesivamente el tópico de la naturaleza mineral soriana en la literatura contemporánea. Como si la provincia no estuviera recorrida por el padre de los ríos, el que forma tan verdes praderas apacibles…
Afortunadamente, no va a ser eso lo que nos encontremos en este libro de Jesús Muñoz. Aquí no hay espadañas ni palomares hundidos de ningún hidalgo arruinado, la Soria de Jesús Mª Muñoz es sobre todo tierra, viento, agua, mucha agua. De modo abrir un libro como éste, en el que, imagen tras imagen nos sale al encuentro un soplo de vida, de renacimiento, una fiesta de color, un guiño de luces… es para alegrarse. Lo que en estás páginas nos sale al paso es una naturaleza viviente, pero entregada a un vivir apenas perceptible: la gota de resina que cae (p.106); la araña que teje, la tierra que suda (72) y ama ; la niebla que deja su mensaje con gotas lentas (p.58); el agua quieta que imagina viajar (p.64); los colores que dan tropiezos de alegría (p.108) El temblor que recorre las esquinas del agua (p.112)
Imaginar, sudar, , deslizarse, amar…Acciones reales y fundamentales, que suceden en silencio como nuestra respiración, como el recorrido de nuestro caudal sanguíneo. La Soria de Jesús es esa tierra-cuerpo entregada a su ritmo vital, la vemos, la oímos, la sentimos y nos lleva… Hay que viajar hacia ella para sentir su latido. Para ser ella. Para que ella sea él. Realizado el viaje, percibimos esa clase de actividad mínima, delicadísima, efímera, la que ejerce la libélula sobre la flor (p.184) A esa distancia, a la distancia del amor, se oye un parpadeo, y se diferencian susurros y suspiros. Esa es la mirada de Jesús, por eso aquí no hay estridencia, aquí no sopla el vozarrón del cierzo, aquí el viento es un rumor (p. 182); Vemos colores que no chillan, sino que murmuran (p.52); el suelo que pisamos es también el bonancible de las praderas (p.78)
y cuando nos sale al paso la roca, ese símbolo de la castellanía del yermo, se trata de unas piedras suavizadas por el color hasta parecer de nata (p.96) La naturaleza aquí revelada no es la del grito, no es la de la gran tormenta de agosto; lo terrible, lo que nos aterra no está explícito: esa tormenta que se lleva las cosechas no está como protagonista de la escena, pero está intuida desde la calma oscura de sus momentos previos (p.42), está en el antes; en el miedo que tiñe de amenaza el cielo. No hay aquí la imagen de una naturaleza meliflua o remilgada; la selección parece haberse hecho buscando el encuentro de la actividad y del silencio, la tensión significativa de la luz y el color en esas coordenadas de naturaleza activa pero callada.
“La flor delata el crimen con callado rubor”, dice un verso de Blanca Varela y ese callado rubor es el que ha sabido recoger magníficamente Jesús: una sola amapola emite un poderoso discurso; un campo de girasoles yertos (p. 56) o unas raíces secas, (p.100) también. Jesús prefiere el primero, captura con su mirada la belleza de la vida breve y compone esta especie de “carpe diem”, imágenes de lo que fue durante un instante y ya no es. De la ilusión breve, (p.50); del estallido dorado y fugaz, (p.68). El viaje del que habla en el título es pues un viaje hacia la belleza.
Nos lo entrega con la advertencia de que ella, la belleza, vive avecinda con lo fugaz. Un poco más y el río ya no brilla bajo una luz dorada, ni la nube sostiene su forma de fábula. Un poco más y el monosílabo de un rotundo sí se desdibuja y se hace tibio suspiro o directamente un no.
Vivimos el triunfo de lo efímero, el sistema necesita el consumo rápido, el paso fugaz, el usar y tirar. El capitalismo nos precisa voraces, impacientes, ansiosos por pasar de una parte a otra. Raudos devoradores sin nada que retener, sin memoria ni lenguaje. Para no enloquecer en la vorágine, no nos queda más remedio que devolver la moneda, si el mercado que rige el mundo nos lleva al tiempo medido en micras, habrá que tomarlo en sorbos de eternidad, contrarrestar su vacuidad con una dotación de sentido tal que el tiempo ya no cuente. Sólo así podremos contrarrestar el bombardeo sitemático que nos empuja hacia una fuga imparable de nosotros mismos. Si a principios del siglo pasado, oímos a Breton afirmar: “la belleza será convulsiva o no será”, (final de Nadja) bien podemos decir ahora que el arte del XXI será efímero o no será. La fotografía, este “arte del presente” tiene, en esa categoría de lo fugaz, su sitio. Y lo tiene porque habitar el instante de la belleza, vivirlo, sentirlo, pensarlo también puede transformarnos. Ese es el lugar del arte y ya nadie cuestiona que lo tenga la fotografía. Contemplamos estas imágenes, oímos el río, vemos su luz, nos hacemos de hielo o de fuego, todo durante el tiempo que vive un insecto, en esos momentos experimentamos intensamente la sed y la alegría… Entonces caemos en la cuenta de que esa nube, ese monte o ese pájaro fotografiado no están ahí como meros iconos ilustrativos, como simples representaciones informativas de un entorno geográfico, sino que están para sugerirnos un sentido, para provocarnos una emoción, para movernos al imprescindible silencio que permita aflorar nuestra subjetividad. Vamos pasando páginas y comprobamos que las imágenes no se limitan a describir con precisión la realidad –en este caso- la realidad de un instante, sino que, de modo inverso, es esa determinada foto la que nos ayuda a construir una imagen del mundo al que ya no accedemos físicamente, sino gracias, justamente, al estímulo que nos provocan estas imágenes; que al igual que un poema o una pintura son capaces de conmovernos estéticamente y de despertarnos las grandes preguntas. Vemos un diminuto pájaro en un cable eléctrico y nos alegra que alguien esté representando nuestra propia fragilidad de vida precaria, funámbula, efímera. Estas imágenes buscan el quehacer de nuestras quimeras, el afán silencioso del sueño, el diálogo con el deseo.
Esa es la representación de la naturaleza humana, que aparentemente es la gran ausente de esta obra. Del mismo modo que la geografía soriana esta representada desde su lenta y callada actividad de tierra y agua, aquí tampoco hay hombres ni mujeres, pero la naturaleza humana no está ausente, está en sus obras: es la que ha trabajado la piel de la tierra, están las señales de sus manos, los surcos, las pacas hacinadas (p.72); están los molinos, los cables de la electricidad, esa torre de iglesia sumergida… la figura humana está ausente, pero no su actividad, que está hermanada con la tierra. Lo reflejado en estas imágenes es justamente esa naturaleza de la que participan los seres vivos: El movimiento hacia la luz como deseo, la fiesta del color como explosión de vida.
Quiero también llamar vuestra atención para señalar cómo las fotografías y los textos que las acompañan se imbrican armónicamente para expresar este sentido de lo real como belleza fugaz, efímera, pero poderosamente fértil, viva.
He dicho antes que se trata de una naturaleza personificada, una naturaleza que actúa y que en los textos habla. Así los colores son de un Verde que sueña o de un siena que espera (p.94); aquí hablan un mismo lenguaje el río o el sauce (p.142) y el pastor que imagina la lana para cubrirse el frío (p.34); esa ausencia de la figura humana, señalada anteriormente, tiene su gran presencia en este lenguaje del silencio, capaz de poner en relación a todo lo viviente. De ahí que en los textos el autor recurra a la personificación, el río que habla con la nieve, (24); el árbol que se sabe hecho de encaje-hielo (p.144); el pico Frentes que se sabe mudo pastor de toros; la aliaga que nos llama: ven (p. 170) El yo lírico se ha delegado en la naturaleza: habla la mañana que en primera persona escribe, dibuja, sueña dirigiéndose a un tú ausente.
El camino para poner en relación esos dos espacios, el yo y el tú, lo presente y lo ausente, la voz de la naturaleza y la voz humana es la metáfora: el puente por excelencia para ir de la realidad tangible a la trascendente. Y Jesús ha dibujado hermosos puentes que nos permiten pasar del yo al tú, del haz al envés de cada página. Reparad en la plasticidad de estos breves poemas, estos pequeños puentes sustentados en simples estructuras nominales (N+de+N) que son puras metáforas: Ríos de mermelada y tierra de chocolate (p.14); jardines de hoz y siega (p.114); luz de oro y blanco de escarcha (p.116); pentagrama de acero; lágrimas de lunas; cintas de oro (p.164); cascabeles de hielo (p.168); un chal del hojas secas (p.124); balcón de nubes (p.176); madejas de oro (p.186)…
Si aquí oímos el canto de la soledad y del silencio, (p.88); nada debe extrañarnos la presencia del oxímoron, esa figura que consigue la unión de dos conceptos contradictorios. Suma de significado y no contradicción vemos en esas expresiones del tipo canto del silencio (p.88); hielo abrasador (p.74); tampoco cuando nos dice que las grietas son lo que el olvido recuerda (p.106); o que el regalo que la flor da a la libélula sea una caricia del dulce fango que me alimenta (184); reparen en ese hallazgo, si el oximoron (y la paradoja) es la figura por excelencia del barroco, ésta caricia del dulce fango que me alimenta es digna del mejor quevedo.
*Intencionadamente he dejado para el final señalar la riqueza de sensaciones que nos provocan estas imágenes y a ese goce sensorial se ajusta la presencia en los textos de numerosas sinestesias: azul fresco, blanco callado (p.92); De profundo negro fuego (p.166). El valor de estas fotos es que dejan de referirse a su pasado efímero, a ese instante que ya no existe, para ser atemporales. No dicen que un río fue así en un fugaz momento, no nos dan tiempo, sino el gozo de la luz, el color, el frescor, el susurro, la fiesta para los sentidos; una nueva cara de Soria, vivísima y sensorial que agradecer este cazador de instantes. No es poco.
Para que reparéis en la importancia de esta mirada y de este lenguaje capaz de permitirnos gozar con las cosas del mundo, voy a contaros una historia. Estamos ante paisajes, es decir ante creaciones estéticas de la realidad, no ante descripciones, no ante calcos de lo real, hablamos pues de paisaje y resulta llamativo que en occidente hayamos llegado tan tarde a este tipo de disfrute. Hemos sido una cultura sin paisaje hasta el Renacimiento, de hecho, en nuestra lengua, no tenemos la palabra paisaje hasta el S. XVI.
“La lengua latina no cuenta con un equivalente exacto de la palabra “paisaje” En latín tenemos Prospectus, lo que uno puede ver delante de sí; pero no es lo que nosotros entendemos por “paisaje”, ya que le faltan las connotaciones estéticas. Estas se hallan en otras expresiones, que no son, sin embargo, equivalentes de “paisaje”, pues no conciernen necesariamente al sentido de la vista. Como los locus amoenus: espacios ideales derivados de la Arcadia virgiliana o la amoenitas locorum (el encanto de los lugares) por ejemplo es un criterio que permite valorar una residencia en el campo, pero tal encanto en modo alguno se limita al paisaje.
*Durante la Edad Media, tenemos descripciones de lugares al servicio del verismo de la narración. Datos de la toponimia que no llegan a indicarnos cómo se establecía la relación emocional, estética, subjetiva del que mira con lo mirado.
Para comprender cómo surge tan tarde esta conciencia paisajística es preciso revisar qué sucedía en Occidente, cuando en la China en el siglo IV de nuestra era ya hacían poemas y pinturas de paisaje. Pues se estaban celebrando importantes debates entre un monje, al parecer de origen celta, y el conocidísimo por nosotros, Agustín de Hipona que le daban vueltas, en una serie de concilios[1], al asunto de la gracia, el libre albedrío y algunas cosas más a cerca de lo humano y lo divino.
Lógicamente, de estos asuntos no discute cualquiera y ese fraile era para Agustín un notable oponente, "Según he oído decir, -dijo de él- es un hombre santo, muy ejercitado en la virtud cristiana, un hombre bueno y digno de alabanza". Su nombre Pelagio (360-420) merece ser recordado así como esa primera descripción, porque luego nos dirán de él que sólo es un hombre alto y gordo, repleto de avena de Escocia...[2] Importa retener que de resultas de esos debates uno sale santo y será S. Agustín y el otro sale excomulgado y será Pelagio, el hereje. Pronto entenderéis qué pinta aquí el paisaje...
Como gana en los debates San Agustín hoy nacemos en pecado original, somos algo así como una copia imperfecta de dios que necesitamos la gracia del bautismo. De haber triunfado Pelagio seríamos excelentes, contaríamos con la suficiencia de la voluntad para las obras sobrenaturales; Adán habría muerto igual, aunque no hubiera comido manzanas, y nosotros no habríamos tenido que bautizarnos corriendo para quitarnos su gusano. Es decir, la naturaleza sería excelente. Pelagio defendía, además del libre albedrío, en detrimento del pecado original y de la gracia, la excelencia de la creación, una tesis cercana al paganismo de Platón[3]: S. Agustín (354-430) no soporta esta perfección y afirma que el hombre es incapaz de alcanzar la salvación sin la gracia y que si bien la creación es buena, por ser obra de dios, no es excelente. Que es más allá de los sentidos donde el hombre debe buscar la verdad que no se encuentra en el espectáculo del mundo, sino dentro de sí mismo: “Y los hombres van a admirar las cumbres de las montañas, las olas enormes del mar, el dilatado curso de los ríos, las playas sinuosas de los océanos, la revoluciones de los astros, y no se acuerdan de mirarse a sí mismos”. (Confesiones, X, 8,15)
De modo que se acabó el mirar y contemplar la naturaleza. El ser absoluto o verdadero, para Agustín está por encima del ser sensible (naturaleza) que es relativo. El verdadero ser sólo es accesible por la gracia, con la que el alma recuerda aquello que conoció antes de la caída en un cuerpo.
Entre una mirada vuelta hacia la belleza de la creación y una mirada vuelta hacia uno mismo (esto es, la conciencia), la elección quedó fijada por la ortodoxia agustiniana y esta fue la causa de que el mundo occidental no descubriese el paisaje antes del Renacimiento. Mientras tanto, en China, donde nunca hicieron distinciones entre seres absolutos o relativos, ni entre el ser y los seres, pues hacían verdaderos paisajes con poemas y pintura.
En occidente, el camino hacia el paisaje pasará nuevamente por recuperar al hereje Pelagio. En el siglo XII o más tarde con la corriente franciscana, se dará cierta reconciliación del espíritu humano con la naturaleza y lentamente (Giotto 1266- 1333) se abrirá paso el disfrute profano de aquello que S. Agustín había hurtado a la mirada europea: el espectáculo del mundo.
Bien pues este espectáculo del mundo, de naturaleza vivida, sentida, más que contemplada, es lo que nos entrega Jesús. La belleza de lo fugaz personificado en imágenes de una Soria que perdió el tren, (P.54) de una Soria no nombrada, no explícita, buscada en su estructura profunda, revelada en su imparable quehacer vital.
A Jesús le doy las gracias por esa mirada sensitiva y a vosotros os animo a disfrutar de este viaje.
Mª Ángeles Maeso, Madrid, 19 de septiembre de 2007
[1] (411, 416, 418 y en el Ecuménico de Efeso, 431)
[2]San Jerónimo
[3] “Así el mundo, ser viviente visible que comprende los objetos visibles, imagen sensible del dios inteligible, llegó a ser el mayor y mejor, el más bello y perfecto...”
Soria, un viaje a lo efímero, de Jesús María Muñoz
Madrid, Tierra de fuego, 19 de septiembre
Voy a comenzar con una frase que he oído más de una vez a mi padre: ¡Y qué más da tener buenas tierras si están donde nadie las ve! La frase vale para las tierras y vale también para justificar actos como éste: reunirnos para hacer visible una obra. Ayudar a que alguien la vea porque si no se ve, sucede como con las tierras que se pierden. No queremos que suceda eso con este magnífico libro de Jesús María Muñoz. De modo que voy a hablaros un poco de él.
Soria, un viaje a lo efímero. El título ya nos obliga a detenernos un poco, ¿Soria efímera? Para las representaciones, sobre todo literarias del paisaje soriano contamos con la noción opuesta: lo perenne y lo sobrio; la permanencia de la piedra, el interminable paisaje del páramo… “Soria es lo inmutable” escribió Don Luis Bello.
Y es que Soria arrastra esa rémora de imágenes que tan bien le vienen a la castellanía tópica, pero que no le hacen justicia. El paisaje soriano es mucho más rico, de una paleta más variada que la que podemos entrever por los textos de los intelectuales del 98 y de la generación del 14. El gran predicamento de estos autores ha prolongado excesivamente el tópico de la naturaleza mineral soriana en la literatura contemporánea. Como si la provincia no estuviera recorrida por el padre de los ríos, el que forma tan verdes praderas apacibles…
Afortunadamente, no va a ser eso lo que nos encontremos en este libro de Jesús Muñoz. Aquí no hay espadañas ni palomares hundidos de ningún hidalgo arruinado, la Soria de Jesús Mª Muñoz es sobre todo tierra, viento, agua, mucha agua. De modo abrir un libro como éste, en el que, imagen tras imagen nos sale al encuentro un soplo de vida, de renacimiento, una fiesta de color, un guiño de luces… es para alegrarse. Lo que en estás páginas nos sale al paso es una naturaleza viviente, pero entregada a un vivir apenas perceptible: la gota de resina que cae (p.106); la araña que teje, la tierra que suda (72) y ama ; la niebla que deja su mensaje con gotas lentas (p.58); el agua quieta que imagina viajar (p.64); los colores que dan tropiezos de alegría (p.108) El temblor que recorre las esquinas del agua (p.112)
Imaginar, sudar, , deslizarse, amar…Acciones reales y fundamentales, que suceden en silencio como nuestra respiración, como el recorrido de nuestro caudal sanguíneo. La Soria de Jesús es esa tierra-cuerpo entregada a su ritmo vital, la vemos, la oímos, la sentimos y nos lleva… Hay que viajar hacia ella para sentir su latido. Para ser ella. Para que ella sea él. Realizado el viaje, percibimos esa clase de actividad mínima, delicadísima, efímera, la que ejerce la libélula sobre la flor (p.184) A esa distancia, a la distancia del amor, se oye un parpadeo, y se diferencian susurros y suspiros. Esa es la mirada de Jesús, por eso aquí no hay estridencia, aquí no sopla el vozarrón del cierzo, aquí el viento es un rumor (p. 182); Vemos colores que no chillan, sino que murmuran (p.52); el suelo que pisamos es también el bonancible de las praderas (p.78)
y cuando nos sale al paso la roca, ese símbolo de la castellanía del yermo, se trata de unas piedras suavizadas por el color hasta parecer de nata (p.96) La naturaleza aquí revelada no es la del grito, no es la de la gran tormenta de agosto; lo terrible, lo que nos aterra no está explícito: esa tormenta que se lleva las cosechas no está como protagonista de la escena, pero está intuida desde la calma oscura de sus momentos previos (p.42), está en el antes; en el miedo que tiñe de amenaza el cielo. No hay aquí la imagen de una naturaleza meliflua o remilgada; la selección parece haberse hecho buscando el encuentro de la actividad y del silencio, la tensión significativa de la luz y el color en esas coordenadas de naturaleza activa pero callada.
“La flor delata el crimen con callado rubor”, dice un verso de Blanca Varela y ese callado rubor es el que ha sabido recoger magníficamente Jesús: una sola amapola emite un poderoso discurso; un campo de girasoles yertos (p. 56) o unas raíces secas, (p.100) también. Jesús prefiere el primero, captura con su mirada la belleza de la vida breve y compone esta especie de “carpe diem”, imágenes de lo que fue durante un instante y ya no es. De la ilusión breve, (p.50); del estallido dorado y fugaz, (p.68). El viaje del que habla en el título es pues un viaje hacia la belleza.
Nos lo entrega con la advertencia de que ella, la belleza, vive avecinda con lo fugaz. Un poco más y el río ya no brilla bajo una luz dorada, ni la nube sostiene su forma de fábula. Un poco más y el monosílabo de un rotundo sí se desdibuja y se hace tibio suspiro o directamente un no.
Vivimos el triunfo de lo efímero, el sistema necesita el consumo rápido, el paso fugaz, el usar y tirar. El capitalismo nos precisa voraces, impacientes, ansiosos por pasar de una parte a otra. Raudos devoradores sin nada que retener, sin memoria ni lenguaje. Para no enloquecer en la vorágine, no nos queda más remedio que devolver la moneda, si el mercado que rige el mundo nos lleva al tiempo medido en micras, habrá que tomarlo en sorbos de eternidad, contrarrestar su vacuidad con una dotación de sentido tal que el tiempo ya no cuente. Sólo así podremos contrarrestar el bombardeo sitemático que nos empuja hacia una fuga imparable de nosotros mismos. Si a principios del siglo pasado, oímos a Breton afirmar: “la belleza será convulsiva o no será”, (final de Nadja) bien podemos decir ahora que el arte del XXI será efímero o no será. La fotografía, este “arte del presente” tiene, en esa categoría de lo fugaz, su sitio. Y lo tiene porque habitar el instante de la belleza, vivirlo, sentirlo, pensarlo también puede transformarnos. Ese es el lugar del arte y ya nadie cuestiona que lo tenga la fotografía. Contemplamos estas imágenes, oímos el río, vemos su luz, nos hacemos de hielo o de fuego, todo durante el tiempo que vive un insecto, en esos momentos experimentamos intensamente la sed y la alegría… Entonces caemos en la cuenta de que esa nube, ese monte o ese pájaro fotografiado no están ahí como meros iconos ilustrativos, como simples representaciones informativas de un entorno geográfico, sino que están para sugerirnos un sentido, para provocarnos una emoción, para movernos al imprescindible silencio que permita aflorar nuestra subjetividad. Vamos pasando páginas y comprobamos que las imágenes no se limitan a describir con precisión la realidad –en este caso- la realidad de un instante, sino que, de modo inverso, es esa determinada foto la que nos ayuda a construir una imagen del mundo al que ya no accedemos físicamente, sino gracias, justamente, al estímulo que nos provocan estas imágenes; que al igual que un poema o una pintura son capaces de conmovernos estéticamente y de despertarnos las grandes preguntas. Vemos un diminuto pájaro en un cable eléctrico y nos alegra que alguien esté representando nuestra propia fragilidad de vida precaria, funámbula, efímera. Estas imágenes buscan el quehacer de nuestras quimeras, el afán silencioso del sueño, el diálogo con el deseo.
Esa es la representación de la naturaleza humana, que aparentemente es la gran ausente de esta obra. Del mismo modo que la geografía soriana esta representada desde su lenta y callada actividad de tierra y agua, aquí tampoco hay hombres ni mujeres, pero la naturaleza humana no está ausente, está en sus obras: es la que ha trabajado la piel de la tierra, están las señales de sus manos, los surcos, las pacas hacinadas (p.72); están los molinos, los cables de la electricidad, esa torre de iglesia sumergida… la figura humana está ausente, pero no su actividad, que está hermanada con la tierra. Lo reflejado en estas imágenes es justamente esa naturaleza de la que participan los seres vivos: El movimiento hacia la luz como deseo, la fiesta del color como explosión de vida.
Quiero también llamar vuestra atención para señalar cómo las fotografías y los textos que las acompañan se imbrican armónicamente para expresar este sentido de lo real como belleza fugaz, efímera, pero poderosamente fértil, viva.
He dicho antes que se trata de una naturaleza personificada, una naturaleza que actúa y que en los textos habla. Así los colores son de un Verde que sueña o de un siena que espera (p.94); aquí hablan un mismo lenguaje el río o el sauce (p.142) y el pastor que imagina la lana para cubrirse el frío (p.34); esa ausencia de la figura humana, señalada anteriormente, tiene su gran presencia en este lenguaje del silencio, capaz de poner en relación a todo lo viviente. De ahí que en los textos el autor recurra a la personificación, el río que habla con la nieve, (24); el árbol que se sabe hecho de encaje-hielo (p.144); el pico Frentes que se sabe mudo pastor de toros; la aliaga que nos llama: ven (p. 170) El yo lírico se ha delegado en la naturaleza: habla la mañana que en primera persona escribe, dibuja, sueña dirigiéndose a un tú ausente.
El camino para poner en relación esos dos espacios, el yo y el tú, lo presente y lo ausente, la voz de la naturaleza y la voz humana es la metáfora: el puente por excelencia para ir de la realidad tangible a la trascendente. Y Jesús ha dibujado hermosos puentes que nos permiten pasar del yo al tú, del haz al envés de cada página. Reparad en la plasticidad de estos breves poemas, estos pequeños puentes sustentados en simples estructuras nominales (N+de+N) que son puras metáforas: Ríos de mermelada y tierra de chocolate (p.14); jardines de hoz y siega (p.114); luz de oro y blanco de escarcha (p.116); pentagrama de acero; lágrimas de lunas; cintas de oro (p.164); cascabeles de hielo (p.168); un chal del hojas secas (p.124); balcón de nubes (p.176); madejas de oro (p.186)…
Si aquí oímos el canto de la soledad y del silencio, (p.88); nada debe extrañarnos la presencia del oxímoron, esa figura que consigue la unión de dos conceptos contradictorios. Suma de significado y no contradicción vemos en esas expresiones del tipo canto del silencio (p.88); hielo abrasador (p.74); tampoco cuando nos dice que las grietas son lo que el olvido recuerda (p.106); o que el regalo que la flor da a la libélula sea una caricia del dulce fango que me alimenta (184); reparen en ese hallazgo, si el oximoron (y la paradoja) es la figura por excelencia del barroco, ésta caricia del dulce fango que me alimenta es digna del mejor quevedo.
*Intencionadamente he dejado para el final señalar la riqueza de sensaciones que nos provocan estas imágenes y a ese goce sensorial se ajusta la presencia en los textos de numerosas sinestesias: azul fresco, blanco callado (p.92); De profundo negro fuego (p.166). El valor de estas fotos es que dejan de referirse a su pasado efímero, a ese instante que ya no existe, para ser atemporales. No dicen que un río fue así en un fugaz momento, no nos dan tiempo, sino el gozo de la luz, el color, el frescor, el susurro, la fiesta para los sentidos; una nueva cara de Soria, vivísima y sensorial que agradecer este cazador de instantes. No es poco.
Para que reparéis en la importancia de esta mirada y de este lenguaje capaz de permitirnos gozar con las cosas del mundo, voy a contaros una historia. Estamos ante paisajes, es decir ante creaciones estéticas de la realidad, no ante descripciones, no ante calcos de lo real, hablamos pues de paisaje y resulta llamativo que en occidente hayamos llegado tan tarde a este tipo de disfrute. Hemos sido una cultura sin paisaje hasta el Renacimiento, de hecho, en nuestra lengua, no tenemos la palabra paisaje hasta el S. XVI.
“La lengua latina no cuenta con un equivalente exacto de la palabra “paisaje” En latín tenemos Prospectus, lo que uno puede ver delante de sí; pero no es lo que nosotros entendemos por “paisaje”, ya que le faltan las connotaciones estéticas. Estas se hallan en otras expresiones, que no son, sin embargo, equivalentes de “paisaje”, pues no conciernen necesariamente al sentido de la vista. Como los locus amoenus: espacios ideales derivados de la Arcadia virgiliana o la amoenitas locorum (el encanto de los lugares) por ejemplo es un criterio que permite valorar una residencia en el campo, pero tal encanto en modo alguno se limita al paisaje.
*Durante la Edad Media, tenemos descripciones de lugares al servicio del verismo de la narración. Datos de la toponimia que no llegan a indicarnos cómo se establecía la relación emocional, estética, subjetiva del que mira con lo mirado.
Para comprender cómo surge tan tarde esta conciencia paisajística es preciso revisar qué sucedía en Occidente, cuando en la China en el siglo IV de nuestra era ya hacían poemas y pinturas de paisaje. Pues se estaban celebrando importantes debates entre un monje, al parecer de origen celta, y el conocidísimo por nosotros, Agustín de Hipona que le daban vueltas, en una serie de concilios[1], al asunto de la gracia, el libre albedrío y algunas cosas más a cerca de lo humano y lo divino.
Lógicamente, de estos asuntos no discute cualquiera y ese fraile era para Agustín un notable oponente, "Según he oído decir, -dijo de él- es un hombre santo, muy ejercitado en la virtud cristiana, un hombre bueno y digno de alabanza". Su nombre Pelagio (360-420) merece ser recordado así como esa primera descripción, porque luego nos dirán de él que sólo es un hombre alto y gordo, repleto de avena de Escocia...[2] Importa retener que de resultas de esos debates uno sale santo y será S. Agustín y el otro sale excomulgado y será Pelagio, el hereje. Pronto entenderéis qué pinta aquí el paisaje...
Como gana en los debates San Agustín hoy nacemos en pecado original, somos algo así como una copia imperfecta de dios que necesitamos la gracia del bautismo. De haber triunfado Pelagio seríamos excelentes, contaríamos con la suficiencia de la voluntad para las obras sobrenaturales; Adán habría muerto igual, aunque no hubiera comido manzanas, y nosotros no habríamos tenido que bautizarnos corriendo para quitarnos su gusano. Es decir, la naturaleza sería excelente. Pelagio defendía, además del libre albedrío, en detrimento del pecado original y de la gracia, la excelencia de la creación, una tesis cercana al paganismo de Platón[3]: S. Agustín (354-430) no soporta esta perfección y afirma que el hombre es incapaz de alcanzar la salvación sin la gracia y que si bien la creación es buena, por ser obra de dios, no es excelente. Que es más allá de los sentidos donde el hombre debe buscar la verdad que no se encuentra en el espectáculo del mundo, sino dentro de sí mismo: “Y los hombres van a admirar las cumbres de las montañas, las olas enormes del mar, el dilatado curso de los ríos, las playas sinuosas de los océanos, la revoluciones de los astros, y no se acuerdan de mirarse a sí mismos”. (Confesiones, X, 8,15)
De modo que se acabó el mirar y contemplar la naturaleza. El ser absoluto o verdadero, para Agustín está por encima del ser sensible (naturaleza) que es relativo. El verdadero ser sólo es accesible por la gracia, con la que el alma recuerda aquello que conoció antes de la caída en un cuerpo.
Entre una mirada vuelta hacia la belleza de la creación y una mirada vuelta hacia uno mismo (esto es, la conciencia), la elección quedó fijada por la ortodoxia agustiniana y esta fue la causa de que el mundo occidental no descubriese el paisaje antes del Renacimiento. Mientras tanto, en China, donde nunca hicieron distinciones entre seres absolutos o relativos, ni entre el ser y los seres, pues hacían verdaderos paisajes con poemas y pintura.
En occidente, el camino hacia el paisaje pasará nuevamente por recuperar al hereje Pelagio. En el siglo XII o más tarde con la corriente franciscana, se dará cierta reconciliación del espíritu humano con la naturaleza y lentamente (Giotto 1266- 1333) se abrirá paso el disfrute profano de aquello que S. Agustín había hurtado a la mirada europea: el espectáculo del mundo.
Bien pues este espectáculo del mundo, de naturaleza vivida, sentida, más que contemplada, es lo que nos entrega Jesús. La belleza de lo fugaz personificado en imágenes de una Soria que perdió el tren, (P.54) de una Soria no nombrada, no explícita, buscada en su estructura profunda, revelada en su imparable quehacer vital.
A Jesús le doy las gracias por esa mirada sensitiva y a vosotros os animo a disfrutar de este viaje.
Mª Ángeles Maeso, Madrid, 19 de septiembre de 2007
[1] (411, 416, 418 y en el Ecuménico de Efeso, 431)
[2]San Jerónimo
[3] “Así el mundo, ser viviente visible que comprende los objetos visibles, imagen sensible del dios inteligible, llegó a ser el mayor y mejor, el más bello y perfecto...”











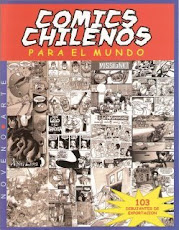




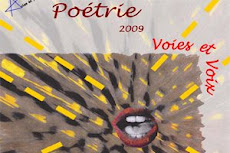

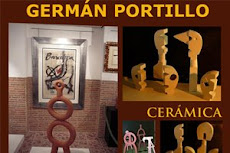










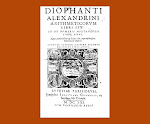






















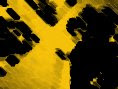


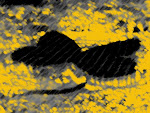
























































































No hay comentarios.:
Publicar un comentario